-
El
nombre de Ramón Gómez de la Serna era un nombre vago y sugestivo que andaba en
mi cultura de oídas, cuando niño, hasta que una mañana, en una librería de
Valladolid, me compré El gran hotel, novela de Ramón, en la colección Novelas y
Cuentos, que tenía forma: de revista, por una peseta o una cincuenta. Este descubrimiento,
hecho a los catorce o quince años de edad, cuando mis lecturas eran todavía
imprecisas y mezcladas, me llevó a hacer inmediatamente ramonismo, en mis cuadernos
de entonces, en eso que Juan Ramón Jiménez llamaba «borradores silvestres». Ya
entonces comprendí yo que aquél era uno de los descubrimientos fundamentales de
mi vida literaria, porque yo contaba con tener una vida literaria.
Durante
toda la vida he leído a Ramón, con alternativas, con rechazos, con regresos, y
en cada edad le he hecho, naturalmente, lecturas distintas. Asimismo, ha habido
épocas en que he sufrido su influencia, otras en que la he forzado
deliberadamente y muchas otras, en fin, durante las cuales Ramón sólo ha sido
un recuerdo. Ahora, cuando ya me queda poco por escribir —o pocas ganas de escribir—,
quisiera hacer una última lectura de Ramón, o penúltima, esa lectura mejor que
es la que consiste en escribir sobre lo escrito, sobre lo leído. Espero tener
las claves, no de lo que sea Ramón, sino de lo que es o ha sido para mí —y para
otros que no lo han sabido o confesado—, y espero asimismo que esas claves se
me aclaren aclarándolas yo para el lector.
Ahora
es cuando presiento que, efectivamente, Ramón me ha dado algo, no sólo como
escritor, sino como hombre, me ha facilitado una óptica del mundo, que es la
suya —y quizá la mía-—, y nos ha aportado a todos, una vez más, uno de esos
viejos sueños de la humanidad que retornan periódicamente, repristinados,
gracias a la literatura y el arte.
Porque
puede que la literatura y el arte no sean sino retorno, repristinación
incesante de viejas visiones de la humanidad, que afloran personalizadas en un
creador.
Ramón
ha sido uno de los más potentes iluminadores de la vida diaria y del lenguaje
diario en la cultura española. El que hoy esté olvidado por nuestra pintoresca,
escindida y tribal sociedad literaria, no debe sernos motivo de indignación,
sino resignada constatación de que el hombre necesita cegar sus fuentes y
borrar sus huellas. Ramón es insólito en toda la literatura española no sólo
porque escribe diferente, que al fin y al cabo hay antecedentes de su escritura
—de todo hay antecedentes—, sino porque siente y piensa diferente.
Frente
al energumenismo de la muerte, que es el energumenismo español, Ramón levantó
el energumenismo bondadoso de la vida. Esta es la primera originalidad de un ser
tan original. Por eso su línea se quiebra en él mismo: porque somos un pueblo
de odiadores de la vida, o sea un pueblo religioso en el peor sentido del
concepto (y casi todos son malos).
Ramón,
este incesante donador de vida, a mí me ha dado mucha vida literaria, y
aclarándole a él y su herencia, espero aclararme yo mismo un poco, una vez más.
36.
DIARIO PÓSTUMO
En
la Nochebuena de 1952, se queja Ramón de estar sin dinero. Espera ocho mil
pesetas de España que no le llegan. España, su gran tema, se ha quedado
reducida para él a una referencia bancaria: «España no paga.» También espera lo
que él llama el Nobel español, que era un premio de quinientas mil pesetas
—mucho para entonces— que daba el banquero Juan March. Al fin, el dinero se lo
dan a Azorín, contra el que ya venía escribiendo Ramón de vez en cuando, y al
que llama «chufero valenciano». Azorín, al que ha dedicado una de sus más logradas
biografías —y por supuesto el mejor libro que se ha hecho sobre el alicantino—,
se le torna ruin y oportunista en la hora de los desencantos. De estas
rectificaciones está llena la historia chismosa de la literatura, pero no por
eso deja de ser significativa la caída de los valores en el mundo de Ramón. Ha
visto con el tiempo que Azorín fue siempre un oportunista, un hombre que supo
aprovechar lo que él no supo ni quiso aprovechar. Y lo dice.
Con
la caída del mito azoriniano, cae para Ramón, quizá sin que él lo sepa, el
ideal contemplativo, el «ver volver», porque la vida empieza a ser tediosa y
porque el tiempo está lleno de traiciones. No sólo ha fallado su proyecto vital
de ser feliz, sino que le han fallado los modelos de vida y escritura: Azorín. El
14 de abril de 1953, su mujer le regala unos guantes amarillos para que no se
le enfríen las manos. Asiste de lejos a la muerte de su hermano Pepe, que está
en Chile. Su hermano era masón. Confiesa que ambos fueron «desgraciados y
huérfanos» en el colegio palentino de infancia, aunque no es esa la versión de
aquella remota época infantil que nos da en su Automoribundia. Ramón, que ha
hecho toda la vida un sonriente esfuerzo por conseguir que la vida se optimice,
incluido el pasado, está entrando ya en esa sinceridad seca de la vejez y el desencanto.
En noviembre del 53 pierde sus colaboraciones de Venezuela y se va dando
cuenta, al fin, de que su periodismo ya no interesa, de que la literatura por
la literatura ha pasado. Ha pasado del periodismo, claro, que es lo que a él le
da de vivir. Nos descubre de pronto, en una anotación del Diario, su admiración
por Anatole France: «Hubo un momento en que todo un principio de generación
quiso robarle a Anatole France su calidad de novelista, pero pasó esa cola de generación
y Anatole France volvió a conseguir su gran condición de novelista. Vio pausada
e irónicamente la vida, a un ralentí especial, y así queda palpable a través
del tiempo lo que parece que se tornó impalpable. Detuvo la vida en una ilusión
de novelista y de espectador, y por eso la hizo inmortal como lo es todo lo que
logra ser incorruptible.»
Hemos
hablado, en el capítulo «Literatura de la literatura», de lo que Ramón le debe
—como préstamo personal o de época— a Cocteau y, en consecuencia, a Proust. Es
lo que Proust le debe a France, al que admiraba notoriamente y hace aparecer en
sus libros, como sabe cualquiera, con nombre falso y verdadero. Hemos dicho que
Proust ralentiza la vida, y esa ralentización viene de France, pero France, el
maestro, es superado y anulado por Proust, el discípulo, como tantas veces
ocurre. France y Cocteau están hoy más cerca del kitsch que Proust, al que
salva sencillamente el genio.
Ramón,
que se ocupa raramente de Proust —extraño vacío en su cultura y su obra—,
acierta a decir que Anatole France detuvo la vida, detuvo la novela, y todavía
le recuerda en la segunda mitad del siglo.
Quizá,
cuando Ramón hacía sus novelas, creía estar haciendo anatolismo, pero ya hemos
visto que está más cerca de Cocteau que de ningún otro modelo. E insisto en que
no sé si se trata de un préstamo personal o un préstamo de época, de una
imitación o un aire generacional.
Ahora
ya sabemos, por propia confesión del autor, que su modelo secreto era Anatole France,
un France pasado por la alegre escritura vanguardista. No es necesario decir
que a Ramón no le salió el experimento, o sólo le salió a medias. Él no es que
ralentice la vida, como France, sino que la vida se le muere entre las manos,
en cada novela, por abrumación de greguerías y falta de movilidad novelesca.
Es
reveladora esta pequeña nota de Ramón sobre France, al que casi nunca había
citado, y por ella comprendemos que el hombre que quiso ser como Anatole France
sólo consiguió parecerse a Cocteau, en cuanto novelista. Su genio estaba en
otra parte.
En
1953 se le diagnostica de heredodiabético, pero después de un régimen riguroso
le desaparecen todos los síntomas en los análisis. Se hace a sí mismo promesas
de trabajar despacio, de llevar las colaboraciones —que todavía son muchas— con
calma, y de trabajar en sus libros pausadamente. Es esa ilusión de trabajo
tranquilo que se hace el escritor español, sabiendo en realidad que reventará sobre
las cuartillas. Se pasa una noche arreglando una pluma. De pronto anota una
frase de Leonardo da Vinci: «Un objeto viene a nosotros en forma de pirámide.
La punta está en nuestro ojo. La base, en el objeto.» Es casi una greguería.
Ramón
ha tenido siempre mucha sensibilidad para detectar greguerías en los demás,
incluso en un hombre tan remoto como Leonardo. En Quevedo había descubierto
muchísimas.
Y
otro desgarro de tío de café, de escritor callejero (debía haber muchos en el
original): «Te vas a morir de encoñado que estás.»
En
el 54, cuando agoniza Benavente, deja constancia en su Diario de lo poco que le
ha interesado siempre este dramaturgo. Una vez había sostenido que Benavente le
robó, siendo él muy joven, la idea de su Cuento de Calleja. De Benavente dice
ahora que «lo suyo no era arte, sino suscripción». En efecto, la sociedad
española estaba como suscrita a Benavente, a sus frases y sus comedias. A
Benavente le había hecho un acertado retrato, llamándole «doctorcito», años
atrás.
De
pronto nos sorprende con un exabrupto: «Todo Juan Ramón Jiménez es una filfa.»
El hombre que más generosamente ha retratado y biografiado a sus contemporáneos,
dice a última hora la verdad amarga del desencanto. No es que lo otro fuera
mentira, sino que su proyecto de optimismo ha fracasado y todo fracasa con él. Ya
había escrito hacía muchos años, en pleno optimismo: «Ay cuando las cosas
empiezan a dar la vuelta.» Este Diario que se ha llamado póstumo es el volver
de las cosas con su otra cara, con su careta ya mortal, como en El tiempo recobrado,
y por eso nos detenemos en su examen. Es el único documento con que contamos
—aunque tan maltrecho — del revés ramoniano, del Ramón tardío que sobrevive patéticamente
a su proyecto de optimismo, al optimismo como proyecto, que es lo que hemos
estudiado en todo este libro.
Francisco Umbral
Ramón y las vanguardias,
Espasa Calpe, 1978
____
Descargar el libro
pinchando aquí
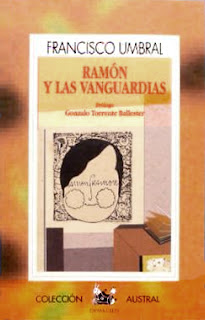
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.