-
I
I
¡Noche oscura! Venía chorreando el agua, chorreando, chorreando, chorreando, como si ordeñaran el cielo. La luz era de lechuza y la gente del mentado Matías venía enchumbada hasta el cogollo y temblando arriba de las bestias. Los caballos planeaban, ¡zuaj!, y se iban de boca por el pantanero. El frío puyaba la carne, y a cada rato se prendía un relámpago amarillo, como el pecho de un Cristofué. ¡y tambor y tambor y el agua que chorreaba! El mentado Matías era un indio grande, mal encarado, gordo, que andaba alzado por los lados del Pao y tenía pacto con el Diablo, y por este pacto nadie se la podía ganar. Mandinga le sujetaba la lanza. ¡Pacto con Mandinga!
La voz se hizo cavernosa y lenta, rebasó el corro de ocho negros en cuclillas que la oían y voló, llena de pavoroso poder, por el aire azul, bajo los árboles bañados de viento, sobre toda la colina. Mandinga: la voz rodeó el edificio ancho del repartimiento de esclavos, estremeció a las mujeres que lavaban ropa en la acequia, llegó en jirones a la casa de los amos, y dentro del pequeño edificio del mayordomo alcanzó a un hombre moreno y recio tendido en una hamaca.¡Mandinga! Los ocho negros en cuclillas contenían la respiración. ¡Fea la noche! No se oía ni el canto de un pájaro; el cielo, negro como fondo de pozo, y Matías puteando callado. No marchaba sino de noche, como murciélago cebado. ¡Adelante, como toro madrinero y atrás los veinte indios!
¡Ah malaya del pobre que tropiece con Matías! Al pobre que encuentre lo mata. ¡ah malaya! Montaba en un potro que hedía a azufre y echaba candela, y, por eso, desde lejos, la gente lo veía venir. Estaba la noche cerrada como pluma de zamuro. ¡Y ahora viene lo bueno!…
La voz del narrador excitaba la curiosidad de los negros de una manera desesperante; se encendía como una luz absurda en la tarde llena de sol y alcanzaba al mayordomo tendido en la hamaca. Lo molestaba como una mosca persistente. Bronceado, atlético, se alzó y llegó a la puerta de la habitación; el sol le labró la figura poderosa y el gesto resuelto.
Vio el corro en cuclillas, allá junto a la pared, los torsos negros desnudos y la voz aguda.
-Aaagua y relámpagos. Iba la tropa apretada con el frío y el miedo y Matías adelante. Cuando ven venir un puño de gentes ¡ah malaya! Era poca la gente y venía con ellos un hombre chiquito y flaco, con patillas y unos ojos duros.
-¡Espíritu Santo!-interrumpió uno-, ¿y cómo con tanta oscuridad pudieron ver tanto?
¡Guá! ¿Y los relámpagos?
-¡Uhm! ¿Tú estabas ahí?
-Yo no. Pero me lo contó uno que lo vio. Y, además, yo no le estoy cobrando a nadie por echar el cuento.¡Bueno, pues! Cuando Matías ve la gente pela por la lanza y le abre con el potro. Los otros se paran viendo lo que pasaba. ¡Y ahora es lo bueno! Y va Matías y le pega un grito al hombre chiquito: “Epa, amigo. ¿Usted quién es?” Y el chiquito le dice como sin querer: “¿Yo? Bolívar”. Persignársele al Diablo no fuera nada; echarle agua a la candela no fuera nada; pero decirle a Matías: “¡Yo soy Bolívar!” Paró ese rabo y se fue como cotejo en mogote, ido de bola, con todo y pacto con Mandinga.
Los negros comenzaban a celebrar con risas el cuento, cuando la sombra de un cuerpo se proyectó en medio del círculo. Rápidamente volvieron el rostro. El mayordomo, en una actitud amenazante, estaba de pie delante de ellos. Su figura señoreaba los ocho esclavos acobardados.
-Presentación Campos-dijo uno en voz baja.
-Buen día, señor-insinuó Espíritu Santo, el narrador
-Buen día-musitaron otras voces.
El hombre dio un paso más, y ya sin poderse contener, los esclavos se dispersaron a la carrera, hacia las casas o por entre los árboles, dejando en el aire su olor penetrante.
Sin inmutarse por la fuga, Presentación Campos gritó:
-¡Espíritu Santo!-
Al eco, tímidamente, la cabeza lanosa y los ojos llenos de alaridos blancos, asomaron por la puerta del repartimiento; luego, toda la anatomía flaca y semidesnuda del esclavo.
-Venga acá, Espíritu Santo.
Casi arrastrándose llegó hasta el mayordomo.
-Buen día, señor.
-¿Por qué no fuiste a decirme que habías regresado?
-Sí, señor. Sí iba a ir. Ahorita mismo iba a ir.
-¿Ibas a ir y tenías una hora echando cuentos?
No intentó justificarse; pero como un perro se alargó sobre el suelo sumisamente...
La voz se hizo cavernosa y lenta, rebasó el corro de ocho negros en cuclillas que la oían y voló, llena de pavoroso poder, por el aire azul, bajo los árboles bañados de viento, sobre toda la colina. Mandinga: la voz rodeó el edificio ancho del repartimiento de esclavos, estremeció a las mujeres que lavaban ropa en la acequia, llegó en jirones a la casa de los amos, y dentro del pequeño edificio del mayordomo alcanzó a un hombre moreno y recio tendido en una hamaca.¡Mandinga! Los ocho negros en cuclillas contenían la respiración. ¡Fea la noche! No se oía ni el canto de un pájaro; el cielo, negro como fondo de pozo, y Matías puteando callado. No marchaba sino de noche, como murciélago cebado. ¡Adelante, como toro madrinero y atrás los veinte indios!
¡Ah malaya del pobre que tropiece con Matías! Al pobre que encuentre lo mata. ¡ah malaya! Montaba en un potro que hedía a azufre y echaba candela, y, por eso, desde lejos, la gente lo veía venir. Estaba la noche cerrada como pluma de zamuro. ¡Y ahora viene lo bueno!…
La voz del narrador excitaba la curiosidad de los negros de una manera desesperante; se encendía como una luz absurda en la tarde llena de sol y alcanzaba al mayordomo tendido en la hamaca. Lo molestaba como una mosca persistente. Bronceado, atlético, se alzó y llegó a la puerta de la habitación; el sol le labró la figura poderosa y el gesto resuelto.
Vio el corro en cuclillas, allá junto a la pared, los torsos negros desnudos y la voz aguda.
-Aaagua y relámpagos. Iba la tropa apretada con el frío y el miedo y Matías adelante. Cuando ven venir un puño de gentes ¡ah malaya! Era poca la gente y venía con ellos un hombre chiquito y flaco, con patillas y unos ojos duros.
-¡Espíritu Santo!-interrumpió uno-, ¿y cómo con tanta oscuridad pudieron ver tanto?
¡Guá! ¿Y los relámpagos?
-¡Uhm! ¿Tú estabas ahí?
-Yo no. Pero me lo contó uno que lo vio. Y, además, yo no le estoy cobrando a nadie por echar el cuento.¡Bueno, pues! Cuando Matías ve la gente pela por la lanza y le abre con el potro. Los otros se paran viendo lo que pasaba. ¡Y ahora es lo bueno! Y va Matías y le pega un grito al hombre chiquito: “Epa, amigo. ¿Usted quién es?” Y el chiquito le dice como sin querer: “¿Yo? Bolívar”. Persignársele al Diablo no fuera nada; echarle agua a la candela no fuera nada; pero decirle a Matías: “¡Yo soy Bolívar!” Paró ese rabo y se fue como cotejo en mogote, ido de bola, con todo y pacto con Mandinga.
Los negros comenzaban a celebrar con risas el cuento, cuando la sombra de un cuerpo se proyectó en medio del círculo. Rápidamente volvieron el rostro. El mayordomo, en una actitud amenazante, estaba de pie delante de ellos. Su figura señoreaba los ocho esclavos acobardados.
-Presentación Campos-dijo uno en voz baja.
-Buen día, señor-insinuó Espíritu Santo, el narrador
-Buen día-musitaron otras voces.
El hombre dio un paso más, y ya sin poderse contener, los esclavos se dispersaron a la carrera, hacia las casas o por entre los árboles, dejando en el aire su olor penetrante.
Sin inmutarse por la fuga, Presentación Campos gritó:
-¡Espíritu Santo!-
Al eco, tímidamente, la cabeza lanosa y los ojos llenos de alaridos blancos, asomaron por la puerta del repartimiento; luego, toda la anatomía flaca y semidesnuda del esclavo.
-Venga acá, Espíritu Santo.
Casi arrastrándose llegó hasta el mayordomo.
-Buen día, señor.
-¿Por qué no fuiste a decirme que habías regresado?
-Sí, señor. Sí iba a ir. Ahorita mismo iba a ir.
-¿Ibas a ir y tenías una hora echando cuentos?
No intentó justificarse; pero como un perro se alargó sobre el suelo sumisamente...
II
Sólo mucho después vino a saber por qué sus padres vivían tan distanciados.
Don Santiago era impulsivo y desprovisto de reflexión. Lo dominaba el mal dominio de la carne. Cuando entre las esclavas jóvenes alguna le gustaba, el capataz se la llevaba por la noche. Era un varón primitivo.
Cuando entre el sueño, los esclavos, echados sobre la tierra, sentían crujir la recia puerta del depósito de las mujeres, sonreían, sabiendo lo que aquel ruido significaba.
Su mujer lo sorprendió en plena falta. Tuvieron una exasperada disputa. Ella hizo una promesa a los santos para ganarlo al buen camino.
Un día salió a pie, vestida de Dolorosa, desde la casa de la hacienda hasta la capilla del pueblo vecino: las manos juntas, los ojos hacia la tierra, rezando en voz alta. La acompañaban gran número de esclavos, que hacían coro a sus plegarias. Los que la topaban en el largo camino se ponían de rodillas. Rezó una hora en la capilla y regresó con igual aparato.
La visión de su madre con aquel traje estrafalario, marchando a pleno sol, no se borró nunca de la imaginación de Fernando.
Lejos de conmoverse, el marido se sintió ofendido de aquel público y espectacular ruego.
Quedaron más separados que nunca.
Ella murió algún tiempo después de manera violenta, y sus hijos sólo la vieron ya tendida sobre el lecho, sin flores, vestida con el mismo hábito de la caminata, transparente bajo la luz amarilla de un cirio descomunal.
Después, las relaciones de Fernando e Inés con su padre se hicieron más tiesas y ceremoniosas. Se les vestía siempre de negro. En medio de la naturaleza vital y fecunda, entre los siervos bestiales, junto al padre inaccesible, solos, de luto, hacían un fuerte contraste.
Apenas si comenzó a acompañarlos entonces una esclava vieja, que fue de su madre. Los llevaba de paseo, les enseñaba oraciones, les contaba las historias de la familia y algunos cuentos llenos de imaginación pavorosa de los negros.
En la hora de la siesta, recostados al tronco de un viejo árbol, soporosos, viendo a lo lejos los bueyes dorados que aran bajo el sol, entre el ruido suave de las hojas, la vieja esclava comenzaba a contar:
"Cuando nació Papa Dios estaba chiquitito, chiquitito, como un parapara. San José carpinteaba y la Virgen rezaba el rosario. Pero ellos vivían en la hacienda de un hombre maluco que les echaba muchas lavativas a los pobres negros y a todas las gentes. Y va el Diablo y lo tienta.
¡Ave, María Purísima! Y el hombre maluco era el rey, y estaba vestido de oro, con un gorro colorado, y vivía en una casa grandota, y tenía buenas mulas, y daba unos banquetes con casabe y cochino y guarapo. Pero el rey quería matar a Papa Dios antes que Papa Dios tuviera tiempo de montársele. Y va y le dice un día al mayordomo ¡Mayordomo, venga acá! Usted va a salir ahorita mismo y me va a matar a todos los muchachos que haya. Ya lo sabe. Que no se salve ninguno". Y el mayordomo le dijo: _"¡Ay Misia Carramajestad, así se hará!".
Y salió y empezaron a matar muchachos. Daban grima ese sangrero y esa gritería y ese pilón de muertos. ¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y mata gente! Hasta que se cansaron. Pero a Papa Dios, ¡ah, caramba!, se lo había avisado un ángel y se salvó en su burro. Y entonces, el mayordomo fue a casa del rey y dijo: _"¡Ay, Misia Carramajestad, ya los matamos a toditicos!".
Don Santiago era impulsivo y desprovisto de reflexión. Lo dominaba el mal dominio de la carne. Cuando entre las esclavas jóvenes alguna le gustaba, el capataz se la llevaba por la noche. Era un varón primitivo.
Cuando entre el sueño, los esclavos, echados sobre la tierra, sentían crujir la recia puerta del depósito de las mujeres, sonreían, sabiendo lo que aquel ruido significaba.
Su mujer lo sorprendió en plena falta. Tuvieron una exasperada disputa. Ella hizo una promesa a los santos para ganarlo al buen camino.
Un día salió a pie, vestida de Dolorosa, desde la casa de la hacienda hasta la capilla del pueblo vecino: las manos juntas, los ojos hacia la tierra, rezando en voz alta. La acompañaban gran número de esclavos, que hacían coro a sus plegarias. Los que la topaban en el largo camino se ponían de rodillas. Rezó una hora en la capilla y regresó con igual aparato.
La visión de su madre con aquel traje estrafalario, marchando a pleno sol, no se borró nunca de la imaginación de Fernando.
Lejos de conmoverse, el marido se sintió ofendido de aquel público y espectacular ruego.
Quedaron más separados que nunca.
Ella murió algún tiempo después de manera violenta, y sus hijos sólo la vieron ya tendida sobre el lecho, sin flores, vestida con el mismo hábito de la caminata, transparente bajo la luz amarilla de un cirio descomunal.
Después, las relaciones de Fernando e Inés con su padre se hicieron más tiesas y ceremoniosas. Se les vestía siempre de negro. En medio de la naturaleza vital y fecunda, entre los siervos bestiales, junto al padre inaccesible, solos, de luto, hacían un fuerte contraste.
Apenas si comenzó a acompañarlos entonces una esclava vieja, que fue de su madre. Los llevaba de paseo, les enseñaba oraciones, les contaba las historias de la familia y algunos cuentos llenos de imaginación pavorosa de los negros.
En la hora de la siesta, recostados al tronco de un viejo árbol, soporosos, viendo a lo lejos los bueyes dorados que aran bajo el sol, entre el ruido suave de las hojas, la vieja esclava comenzaba a contar:
"Cuando nació Papa Dios estaba chiquitito, chiquitito, como un parapara. San José carpinteaba y la Virgen rezaba el rosario. Pero ellos vivían en la hacienda de un hombre maluco que les echaba muchas lavativas a los pobres negros y a todas las gentes. Y va el Diablo y lo tienta.
¡Ave, María Purísima! Y el hombre maluco era el rey, y estaba vestido de oro, con un gorro colorado, y vivía en una casa grandota, y tenía buenas mulas, y daba unos banquetes con casabe y cochino y guarapo. Pero el rey quería matar a Papa Dios antes que Papa Dios tuviera tiempo de montársele. Y va y le dice un día al mayordomo ¡Mayordomo, venga acá! Usted va a salir ahorita mismo y me va a matar a todos los muchachos que haya. Ya lo sabe. Que no se salve ninguno". Y el mayordomo le dijo: _"¡Ay Misia Carramajestad, así se hará!".
Y salió y empezaron a matar muchachos. Daban grima ese sangrero y esa gritería y ese pilón de muertos. ¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y mata gente! Hasta que se cansaron. Pero a Papa Dios, ¡ah, caramba!, se lo había avisado un ángel y se salvó en su burro. Y entonces, el mayordomo fue a casa del rey y dijo: _"¡Ay, Misia Carramajestad, ya los matamos a toditicos!".
Y entonces, el rey dio un fiestón, donde chorreaban los dulces y la mantequilla; pero a mí no me tocó ni tanto así...".
(...)
XIII
Lo envolvía un ruido sordo y poderoso, como si estuviera a la orilla del mar. Como si viniera emergiendo desde el fondo del mar hacia la superficie.
El movimiento con que había sido transportado hasta entonces cambió de pronto. Empezaba a poder distinguir las voces, pero mezcladas en una niebla de ruido. Alguien, cerca había dicho algo que no entendía. Otro más próximo lo volvió a repetir; otro, aún más cerca. No podía entender.
Por último, como si se lo estuvieran diciendo bajo en el oído, se le reveló claro el sentido de las palabras.
—Bolívar viene.
Oía entre la marejada de ruido muchas voces.
—Vamos a acampar en la hacienda.
A fuerza de oírlas repetir, las palabras cobraban lentamente significación.
—No seguimos viaje.
—El general Bolívar viene.
—Bolívar viene.
—El Libertador viene.
Una palabra que sonaba más clara entre las otras: Bolívar. Con esfuerzo enorme, como para alzar un toro, abrió los ojos. La luz lo deslumbró.
Él era todavía Presentación Campos. Pero ya no estaba a caballo. ¿Y la lanza? Buscó la lanza, pero al moverse un dolor espantoso lo venció.
Estaba herido.
Iba en una hamaca como los heridos.
Más allá de la hamaca veía el hombro poderoso del soldado que cargaba el extremo delantero del palo, y más allá otros soldados, a caballo y a pie, con armas, y en medio de ellos, rodeados por ellos, hombres de cara feroz, desarmados. No veía a los que estaban hacia atrás, porque no podía volver la cabeza. Más allá de los soldados, el campo verde, y, en el fondo, unos cerros azules.
No acertaba a saber dónde estaba, ni entre quiénes. Se recordaba a caballo en la batalla, cargando con la lanza; después aquella calle por la que se había precipitado sobre un grupo de hombres. Recordaba haberse caído. Más nada.
Aquellos hombres hablaban de Bolívar. No oía gritos, ni tiros, y estaba herido. Debía estar preso. La sola idea de estar herido y preso lo exasperó. Quiso gritar, levantarse, huir. Intentó moverse, pero el dolor de garras finas le hizo perder de nuevo el sentido.
Ahora era un olor desagradable.
Olor de trapo viejo, de cueva, de mal aire. Debajo de la mano sentía la tierra húmeda y fría. Abrió los ojos.
Estaba en la sombra. Por la ventana pequeña y enrejada entraba luz y se veía una rama. Estaba solo. Creía encontrarse todavía entre los hombres extraños, y estaba solo. Comenzaban a tornarle las rachas de recuerdo.
Él era Presentación Campos. Estaba echado en tierra sobre una cobija. En la tierra húmeda...
Arturo Uslar Pietri
Las lanzas Coloradas, 1931
Ir al prólogo de Miguel Ángel Asturias
a la edición de RTV (BBS) de
Las Lanzas coloradas
pinchando aquí
Las lanzas Coloradas
en Biblioteca Virtual Cervantes
pinchando aquí
Ver y descargar
Las lanzas Coloradas
a la edición de RTV (BBS) de
Las Lanzas coloradas
pinchando aquí
Las lanzas Coloradas
en Biblioteca Virtual Cervantes
pinchando aquí
Ver y descargar
Las lanzas Coloradas
en es.escribd.com
También
en Google books
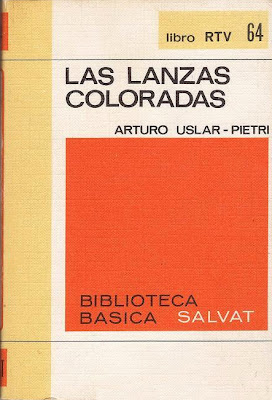
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.